
¿Por qué regresó a México el gusano barrenador?
Esta mosca vivía desde hace miles de años por casi todo el continente americano. Su erradicación parcial y su regreso nos permiten reflexionar sobre nuestra eterna guerra contra los insectos y los enormes costos ecológicos y sociales de la ganadería
Por: Francisco Cubas/ 27 de mayo 2025
Cada que una nueva plaga o epidemia aparece las noticias sobre ella se oscurecen con retórica partidista o nacionalista. Ocurrió con el Covid, y ocurre ahora con el regreso del gusano barrenador a México. El veto de Estados Unidos a la importación de ganado en pie mexicano ha convertido a la mosca del gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax) en protagonista de quejas y acusaciones de diversos grupos (especialmente los ganaderos del norte del país) contra el partido gobernante. Por su parte, el gobierno federal ha declarado que Estados Unidos es el responsable de la actual crisis.
En Nube de Monte no nos ocupamos de partidos políticos ni de nacionalismos, por ello lo que pretendo en este artículo es compartirte un breve resumen de su relación con las poblaciones humanas, para que tú puedas sacar una conclusión mejor informada sobre este tema tan relevante social y económicamente.
Nuestra memoria colectiva es extremadamente frágil y limitada. La sociedad mexicana parece haber olvidado que esta mosca ha estado siempre aquí. Yo nací y pasé mi niñez en Pichucalco, un pequeño pueblo ganadero del norte de Chiapas, justo en la época en que iniciaron las campañas de Estados Unidos contra el gusano barrenador en nuestro país, cuando lidiar con él era una tarea obligada para criar vacas. Crecí observando a personas del campo que tenían que tomar varias precauciones, pero que nunca dejaron de hacer negocio con el ganado.
Una noticia de hace miles de años
Esta mosca no apareció de la nada. Es originaria del continente americano, y lleva aquí más de 20 mil años. Algunas investigaciones genéticas aseguran que surgió en Norteamérica, y después del Período Máximo Glacial (15-19 mil años atrás) se desplazó hacia Centroamérica y Sudamérica. Otras investigaciones aseguran que surgió en Sudamérica, y a partir de ahí se desplazó hacia el norte. Estas versiones opuestas nos advierten que los métodos actuales de la genética todavía tienen mucho por afinar, y que muchos de los resultados e interpretaciones actuales seguramente cambiarán en las próximas décadas.
Existe otro tipo de mosca que causa daños muy parecidos, pero que habita en Asia, África, Medio Oriente y el Pacífico, y es conocida como gusano barrenador del Viejo Mundo (Chrysomya bezziana), mientras que a la mosca de la que hablamos aquí se le llama también gusano barrenador del Nuevo Mundo (Cochliomyia hominivorax).
Ambas pertenecen a la familia Calliphoridae, que contiene unas 1,500 especies de moscas, la mayoría de las cuales se alimenta de tejidos muertos. La mosca hembra del gusano barrenador es una de las excepciones, ya que sus huevos sólo pueden crecer en tejido vivo. Los machos, en cambio, se alimentan del néctar de diversas flores.
Varios especialistas proponen tres grandes divisiones en este tipo de moscas, las que sólo se alimentan de carne muerta (parásito saprófito), las que pueden alimentarse de carne muerta u ocasionalmente infestar a un ser vivo (parásito facultativo), y las que sólo pueden alimentarse y reproducirse en seres vivos (parásito obligado). Se piensa que anteriormente todas iniciaron alimentándose sólo de cadáveres, hasta que algunas pocas especies evolucionaron para hacerlo en carne viva. Hay en el mundo al menos 100 especies de moscas que ponen sus huevos en organismos vivos (lo que técnicamente se llama miasis).
Las moscas del gusano barrenador buscan de preferencia a mamíferos con heridas abiertas, aunque se ha documentado que también pueden atacar los orificios con mucosas, como la boca, la nariz, los oídos, los ojos, y los órganos sexuales. La mosca hembra se alimenta de la carne viva, y a su vez deposita en ella sus huevos, que luego se convertirán en larvas alargadas, equipadas para perforar profundamente la carne, causando heridas terribles y muy dolorosas, siendo mortal cuando toca algún órgano vital o por las infecciones que provoca si no se atiende. Al completar su ciclo como larva, salen del animal huésped y caen al suelo para enterrarse y convertirse en pupas, finalmente, salen del suelo ya convertidas en moscas adultas.
La ciencia occidental describió por primera vez a la mosca y su terrible método de reproducción en 1858, cuando el cirujano de la marina francesa, Jean Charles Coquerel, examinó a un prisionero en la inhumana prisión que Napoleón III había fundado en la Guayana Francesa.
El hecho de que muy pocas especies hayan evolucionado para utilizar la carne viva sugiere que no es una forma de vida muy eficiente, o al menos no lo era antes de que apareciera el animal humano. Casi no se han hecho estudios sobre la ecología y la historia natural de esta mosca en bosques y selvas, pero se estima que sólo entre el 2 y el 3% de los animales silvestres son infestados por ella, aunque se ignora por completo el daño que pueden causar a sus poblaciones. Se han reportado jaguares, tlacuaches, venados, tapires, ocelotes, e incluso nutrias afectadas.
Se cree que, como tantos otros parásitos que existen, la mosca del gusano barrenador se mantenía en equilibrio con las poblaciones silvestres del continente. En bosques, selvas y pantanos sus poblaciones son pequeñas y cambian de lugar con rapidez siguiendo a sus presas.
Un mundo para el ganado
La primera llegada del Homo sapiens a lo que hoy llamamos América, pudo haber dado un pequeño impulso a las moscas, porque somos animales grandes, con tendencia a vivir en condiciones de hacinamiento. Sin embargo, no somos una presa fácil, la habilidad de nuestras manos nos permite ahuyentarlas, y siempre hemos practicado algún tipo de medicina sobre nuestras heridas. Hasta el día de hoy, los ataques de la mosca a las personas son raros. Un estudio de 2019 encontró menos de 100 casos reportados en los últimos 20 años en toda América y el Caribe. Aunque también es cierto que ocurren más casos de los que se reportan, porque la mayoría ocurren en lugares de extrema pobreza, donde la atención médica es escasa y de mala calidad. Por lo general la mosca puede atacar a los más vulnerables, personas de la tercera edad, o niños muy pequeños, que viven en condiciones de alta marginación.
Fue la segunda gran oleada humana, la de los europeos a partir de 1492, la que le facilitó la vida a este parásito. Con ellos llegaron al continente, vacas, caballos, cerdos, ovejas y cabras, entre otros animales de cría que representan, por su número y concentración, excelentes huéspedes para alimentarse.
En Tabasco, desde donde escribo este artículo, el número de vacas durante la Colonia sobrepasó rápidamente al de las personas, que habían sido diezmadas por las epidemias y las condiciones de esclavitud. Según las crónicas de la época, el ganado vagaba libre por los campos, sin manos suficientes para atenderlo. En la relación de Melchor Alfaro de Santacruz, en 1579, se afirma que había alrededor de 20,000 reses en Tabasco, mientras que el mismo documento indicaba apenas un poco más de 3,000 habitantes.

Y aumentaría aún más. El historiador Mario Ruz cita documentos de la época para afirmar que en 1608 se calculaba que había más de 300,000 mil reses. Cada año se sacrificaban más de 20,000 animales cuya carne quedaba tirada en los campos, porque el aislamiento de la provincia hacía imposible venderlos a otra parte, y sólo se comerciaban los cueros.
A finales del siglo XIX, el científico J.N. Rovirosa reportaba lo siguiente sobre el ganado vacuno:
“Y no obstante el abandono en que se les tiene, no obstante que en las llanuras en que pacen no encuentran otro abrigo contra el frío y la lluvia, en el invierno, y el excesivo calor en el verano, que el centro de los bosques; se multiplican tanto que si las enfermedades y las crecientes no los diezman anualmente, su número subiría hoy a una cantidad fabulosa”.
Este caso local es una muestra de lo que ha ocurrido globalmente. Un estudio de 2018 calculó que nuestros animales de cría y domésticos representan el 62% de la biomasa (el peso del carbón orgánico que contiene un organismo, lo cual excluye el agua) de todos los mamíferos del planeta. Los humanos representamos el 34%, y los mamíferos silvestres (incluyendo las ballenas) apenas el 4%. El ganado vacuno que mantenemos pesa más, en términos de masa orgánica, que toda la humanidad, ya que representa el 35%. Esto quiere decir que la cantidad de materia orgánica de las vacas en el planeta es casi nueve veces mayor a la de todos los mamíferos silvestres.
Este estudio es una estimación con un gran nivel de incertidumbre, por la enorme dificultad de calcular con exactitud la cantidad de vida en el planeta cuando ni siquiera conocemos a todas sus especies. Sin embargo, aunque la imagen que nos ofrece sea borrosa, nos da una idea del rincón al que hemos arrojado a la vida silvestre.
Un dato que tiene mucha más certeza, porque es obtenido por medio de imágenes de satélite y registros agrarios de las autoridades de Estados Unidos, nos indica que en ese país el 35.6% de su tierra (más de un tercio) es usada para el ganado, ya sea para pastoreo o para sembrar maíz o soya para alimentarlo. Los censos agropecuarios del INEGI no distinguen tan claramente entre el uso agrícola y ganadero del suelo, sin embargo, la página web del gobierno federal afirma con orgullo que la mitad del territorio nacional se dedica a la ganadería.
Según la SEDAFOP, actualmente en Tabasco hay 1.8 millones de reses, que ocupan 1,500,000 hectáreas, más del 60% de la superficie del estado. Chiapas tiene casi la misma cantidad de reses, que ocupan 2.9 millones de hectáreas, un 33% por ciento de la superficie del estado (porcentaje muy similar al de Estados Unidos).

Muchas personas, al imaginar la Tierra, visualizan aún grandes extensiones de bosques, prados y selvas, llenos de animales silvestres, pero la realidad es muy diferente. Vivimos hoy en el mundo que hemos creado para el ganado, y en ese mundo la mosca del gusano barrenador está muy a gusto.
Ausente en los libros de historia
Considerando que siempre ha estado aquí, es sorprendente que el gusano barrenador no aparezca mencionado como una plaga importante en los libros de historia que se ocupan de la ganadería en Tabasco o Chiapas, ni tampoco en los discursos oficiales del siglo XX. En los informes de los gobernadores de Tabasco aparecen una y otra vez, la fiebre aftosa, las sequías, las inundaciones y el abigeato como amenazas críticas para la ganadería, pero nunca el gusano barrenador.
Tampoco aparece frecuentemente en la historia de la ganadería nacional. En el libro Historia ambiental de la ganadería en México, publicado por el INECOL en 2001, sólo tiene una mención a la mosca en su 25 artículos, en un estudio en el que hacen entrevistas a ejidatarios de Zenzontla, Jalisco:
“poseer un hato suponía poder alimentar a los animales (tener acceso a la tierra) y poder luchar contra un parásito mortal muy virulento -el gusano barrenador del ganado, Gallitroga hominiborax…” (los autores usaron un nombre obsoleto de la especie).
Hay apenas una pequeña mención en el Compendio Histórico, Geográfico y Estadístico del Estado de Tabasco, publicado por Gil y Saénz en 1872, en donde tal vez se refiere al barrenador:
“El cabrío o el ovejuno, no son de este clima, aunque en algunas haciendas los conservan con mucha dificultad; pues son muy delicados por el gusano que les cae, y por cuya causa no se multiplican en grande escala”.
El gran lexicógrafo Francisco J. Santamaría registra en Diccionario de Mejicanismos (1959), dos palabras de uso común que podrían referirse a la mosca:
Engusanarse. pr. Agusanarse; criar gusanos, cundirse de gusano, por causa de la cresa, los ganados, principalmente los terneros.
Matagusano. m. En lenguaje de campo, cresílico, cierto unto que sirve para matar el gusano al ganado. “A recorrer los potreros en busca de los becerros recién nacidos, a llevarlos con la madre a los corrales y echarles el matagusano” . (Turrent, Ayer, p. 153.)
El manejo del ganado implica una serie de procedimientos que causan heridas, como la castración, el corte de los cuernos, el marcaje y el aretado. La mosca también puede depositar sus huevos en las picaduras de garrapatas, o en el ombligo recién cortado de los becerros. Recuerdo que en los años 70s, cuando aún abundaba el gusano, todas esas heridas se cubrían con lindano, un insecticida que fue prohibido en la mayoría del mundo en este siglo, porque persiste por demasiado tiempo en el medio ambiente, y se encontraron rastros de él incluso en el polo norte.
Me parece que la ausencia del gusano en la literatura es un signo de que no se le consideraba como algo extraordinario, sino como una molestia con la que había que vivir. Contrario a la histeria con que se menciona el tema en las cientos de notas que aparecen en internet actualmente (escritas por personas que nunca han puesto un pie en el campo), los ganaderos del siglo XX sabían que era una plaga controlable.
Ya en el siglo XXI, el historiador Pablo Marín Olán le dedica un capítulo en su libro Y llegaron las panzonas. Ensayo regresivo sobre la ganadería bovina en Tabasco (2020), pero se equivoca al afirmar que “la plaga del gusano se había extendido de Estados Unidos hasta Centroamérica”. Como ya aclaramos, de acuerdo con numerosos estudios científicos, el gusano estuvo siempre en casi toda América, desde Estados Unidos hasta Argentina, con la sola excepción de Chile, que está protegido por las barreras naturales que forman la cordillera de los Andes y sus climas secos. También afirma que “En Tabasco, el gusano barrenador había causado fuertes estragos en la ganadería bovina”, pero no específica a qué período de tiempo se refiere, no cita cifras, ni señala alguna fuente para sostenerlo.
Es muy probable que nunca se hayan cuantificado las afectaciones. Tampoco hubo nunca en Tabasco ni en Chiapas alguna investigación de campo sobre la mosca, realizada por científicos locales (hay algunas hechas por estadounidenses en los 70s y 80s).
La Técnica del Insecto Estéril
El aumento en los hatos ganaderos en el sur de Estados Unidos, en el límite que el clima marcaba a la mosca del gusano barrenador, hizo que los entomólogos Edward F. Knipling y Raymond C. Bushland, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, comenzaran a buscar una alternativa para el uso de los insecticidas que se usaban para controlarlas. Ambos sabían que la mosca hembra sólo se aparea una vez, con un solo macho, y guarda su esperma el resto de su vida para ir fertilizando sus huevecillos. Los machos, por el contrario, se aparean con cuántas hembras pueden.
Los investigadores pensaban que si podían esterilizar moscas macho y soltarlas en el terreno, éstas competirían con los machos fértiles, cada hembra que se apareara con un macho estéril ya no podría poner huevos fértiles, y su descendencia se perdería. Esto reduciría el porcentaje de reproducción, hasta que la población colapsara.
Como suele ocurrir, esta nueva idea fue recibida con escepticismo entre sus compañeros científicos. “No puedes castrar suficientes moscas”, fue una de las muchas burlas recibidas. La Segunda Guerra Mundial interrumpió los planes de Knipling y Bushland, pero al término de esta se encontraron con el método que necesitaban para hacer realidad su idea. En 1946, Herman J. Muller ganó el premio Nobel por sus estudios sobre las mutaciones genéticas producidas por la radiación en la mosca de la fruta (Drosophila melanogaster). Uno de los efectos era, precisamente, la esterilidad.
A Muller le preocupaban los posibles efectos de la radiación sobre la salud humana, y aprovechó la fama del Nobel para publicar artículos y participar en debates públicos, advirtiendo sobre los riesgos de las pruebas nucleares. Pero Knipling, desde otra perspectiva también ligada a la salud humana, vio una gran oportunidad en esos peligros. Le escribió a Muller para preguntarle si sería posible criar moscas estériles que fueran viables, que gozaran de buena salud para poder competir con los otros machos. Muller le respondió que él confiaba en que sí. En experimentos publicados en 1951 y 1953, Bushland y Hopkins tuvieron éxito usando rayos X y Cesio 136.
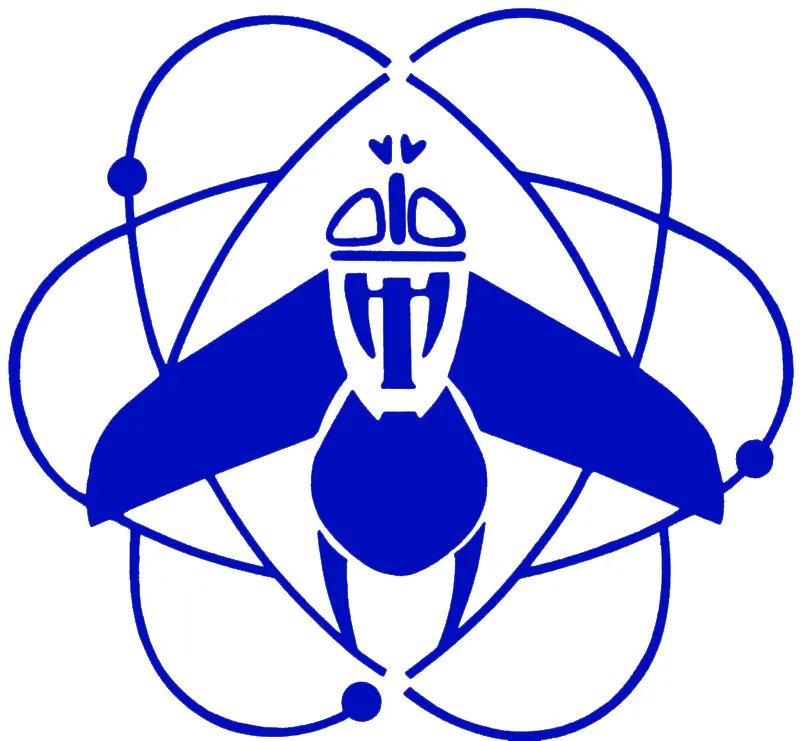
Melvin y Bushland ya habían desarrollado otra parte indispensable para la Técnica del Insecto Estéril (como sería bautizada posteriormente): la dieta. Para criar moscas macho estériles tienes que alimentar huevecillos y larvas. Inicialmente las criaban en conejos o becerros, hiriéndolos y dejando que los insectos crecieran allí, con toda la crueldad que ello implica. Pero encontraron que podían fabricar un alimento óptimo mezclando carne magra de res con sangre de res, agua y 0.2% de formaldehído como conservador (actualmente se hace de huevos, leche, fibra y sangre de vaca).
La primera prueba exitosa fue en la isla de Curazao, lo que permitió comprobar que era posible erradicar a la mosca de un territorio, siempre y cuando éste estuviera aislado y no siguiera recibiendo moscas de otros lugares.
La erradicación
Entre 1958 y 1959, todo el sureste estadounidense quedó libre. Para 1966 todo el sur de Estados Unidos fue declarado libre de la mosca, pero ocasionalmente volvían a presentarse casos, por infiltraciones desde México. Los estadounidenses comprendieron que nunca podrían estar libres de la mosca hasta que ésta no se erradicara también de México. El 28 de agosto de 1972, se formó la Comisión México Americana para la Erradicación del Gusano Barrenador del Ganado (COMEXA), en la que Estados Unidos costearía el 80% del programa, y se construyó una planta de moscas estériles en Chiapa de Corzo, Chiapas. La planta de Mission, Texas, continuó operando junto con la nueva hasta 1981, cuando los estados del norte de México se declararon libres.
Para 1987 todo el territorio al norte del Istmo de Tehuantepec estaba libre de moscas. En 1991 todo México se declaró oficialmente libre, le siguieron Belice y Guatemala en 1994, Honduras y El Salvador en 1996, Nicaragua en 1998, Costa Rica en 1999 y finalmente, Panamá en 2006. La barrera de la mosca había retrocedido hasta la selva del Darién, que separa a Colombia de Panamá.
El éxito fue tanto que incluso alcanzó para combatir un brote en África. En 1988 surgió una infestación en Libia, y se temía que desde allí podría extenderse hacia Europa, y la FAO intervino para coordinar una intervención de emergencia. Se transportaron cada semana 40 millones de pupas estériles desde Chiapa de Corzo. En 1992 se declaró erradicado.
En 1994 se formó la Comisión Panamá-Estados Unidos para la Erradicación del Gusano Barrenador (COPEG), y en 2006, luego de declararse zona libre, se instaló una planta productora de moscas estériles en Pacora. En 2013 se anuncia el final de COMEXA y de la planta de Chiapa de Corzo, si bien persiste hasta el día de hoy un juicio laboral de 500 trabajadores por discriminación hacia los empleados mexicanos, que ganaban menos que los estadounidenses, y adeudo de liquidaciones.

A partir de 2006 se soltaban semanalmente 20 millones de moscas sobre la selva del Darién, la última barrera con Sudamérica. Con esto se logró evitar su entrada durante 16 años. Tan solo en México, el programa implicó durante 19 años la dispersión de 250 mil 631 millones de moscas estériles, durante 58 mil horas de vuelo, con un costo de unos 790 millones de dólares actuales. Unos 41 millones de dólares por año.
La idea de Knipling y Bushland había terminado con una de las intervenciones contra un insecto más exitosas de la historia, usando una técnica que además es amigable con el medio ambiente, porque evita el uso indiscriminado de pesticidas. Pero ahora, visto en perspectiva, es evidente que los gobiernos de Estados Unidos (que son quienes realmente han decidido todo esto) cometieron un error al confiar en que la barrera del Darién resistiría para siempre.

El rango de vuelo de una mosca adulta varía entre 10 y 20 kilómetros en ambientes húmedos y hasta 300 km en ambientes áridos. Una generación de moscas puede dispersarse aproximadamente 490 km. Mientras la mosca esté presente en casi toda Sudamérica y el Caribe es demasiado optimista pensar que nunca van a producirse incidentes como el actual rebrote.
De hecho, después de 1991 hubo varios rebrotes menores en nuestro país. En 1992 el contrabando de ganado centroamericano provocó un caso que tardó dos años en controlarse. Posteriormente ocurrieron varios operativos de emergencia: en 1994 hubo una fuga de moscas no esterilizadas de la planta en Chiapa de Corzo; en el mismo año se detectaron moscas en un barco con ganado centroamericano en Quintana Roo; en 1997 la mosca apareció en Tamaulipas, en unas pieles mal curtidas provenientes del Caribe; en 1999 hubo otra fuga de moscas fértiles en Chiapa de Corzo, y finalmente, en 2001 se detectaron moscas en Ocozocoautla y Berriozábal, sin que se pudiera determinar su origen.
En 2016 la mosca reapareció, no se sabe cómo, en las islas de los Cayos de Florida, pero esta vez no se encontró en el ganado, sino en un mini venado (Odocoileus virginianus clavium), una subespecie del venado cola blanca que sólo habita allí. Al haber apenas unos 700 individuos, el brote se controló en apenas seis meses, llevando moscas estériles desde Panamá.
El regreso
Llegamos así al regreso actual a Centroamérica y México, que pone fin a tres décadas en que nuestro país estuvo libre de la mosca. El primer brote se detectó en Panamá en diciembre de 2022, llegó a Costa Rica en julio de 2023, a Nicaragua en marzo de 2024, a Honduras en septiembre, a Guatemala en octubre y a México en noviembre del mismo año. Como podemos ver, tardó casi dos años en llegar de Panamá a Honduras, y apenas tres meses en llegar desde ahí a México, lo cual sugiere que las rutas de contrabando de ganado ayudaron a su dispersión.
Lo preocupante ahora no es que haya vuelto, sino que los esfuerzos para erradicarlo estén tardando más de lo previsto, pese a que la fábrica de Panamá ha aumentado su producción y distribución de moscas estériles.
La situación actual es demasiado reciente como para que existan estudios concluyentes sobre sus causas, pero hay tres factores que podrían estar haciendo menos eficaz la técnica del insecto estéril: el cambio climático, el intenso movimiento de ganado ilegal entre Centroamérica y México, y una posible mutación de la mosca. Puede que ninguno de los tres sea primordial, y que sea su coincidencia la que tiene el mayor efecto.
El cambio climático no afecta simplemente la temperatura, sino que tiene consecuencias qué aún no podemos medir en los nichos ecológicos y en las relaciones que tienen las especies entre sí. Ante los cambios en los ecosistemas suelen surgir especies que se acomodan mejor y ganan en abundancia, mientras otras desaparecen. Los estudios hechos en los 80s señalan que las poblaciones de moscas en zonas tropicales son menos activas y se reproducen más lentamente que en zonas áridas, pero eso podría haber cambiado.
El contrabando de ganado entre Centroamérica y México es un problema muy viejo, pero las condiciones sociopolíticas actuales de la región, así como el creciente poder de las redes de narcotráfico, parece haberlo impulsado a nuevos niveles. Según un reportaje de la fundación Insight Crime (con sede en Washington), los grandes monopolios de comercialización de ganado, como SuKarne, participan activamente, haciendo la vista gorda ante animales con papeles arreglados (los efectos de los monopolios, el «coyotaje» y el manejo de los precios en la región fronteriza tabasqueña están explicados con gran detalle en el libro ya citado del antropólogo Pablo Marín Olan).
Es importante considerar que, aunque no hubiera tráfico ilegal, la mosca habría subido de todas maneras desde Panamá, pero habría tardado más en llegar. Aunque todo el ganado ilegal de Centroamérica se contuviera milagrosamente en la frontera con Guatemala, la mosca volaría fácilmente sobre ese límite imaginario. El insecto puede ser transportado por el viento y sus larvas y pupas pueden desplazarse de zonas infestadas hacia zonas libres a través de pieles, trofeos de caza y vehículos (material utilizado como cama para transporte de animales pueden albergar larvas o pupas viables).
El tercer factor podría ser una mutación, un cambio en el comportamiento de la mosca. Luego de su éxito inicial, el Sistema del Insecto Estéril se ha usado contra varias moscas que afectan a la agricultura, y hay dos casos en los que las moscas hembras desarrollaron una forma de distinguir y rechazar a los machos estériles: la mosca del melón en Japón y la mosca del mediterráneo en Hawai. En ambos casos se ha podido corregir actualizando la población de moscas en la fábrica, capturando ejemplares de campo.

Pero las poblaciones de esta mosca no parecen cambiar mucho. Un estudio publicado este año que estudió su variabilidad a través de todo su territorio sudamericano encontró que, contrario a lo que indican los modelos vigentes, sus poblaciones no varían mucho en su genética a lo largo de los más de 5,000 km de distancia. Normalmente, a partir de un centro de origen, las diferentes poblaciones animales van acumulando variantes genéticas, a medida que se alejan de ese centro y dejan de aparearse entre sí. Sin embargo, en la mosca del gusano barrenador hay muy poca diferencia genética entre ejemplares atrapados en Venezuela y ejemplares atrapados en Argentina. Para los autores de la investigación, esto sugiere un movimiento constante de poblaciones, y una gran capacidad de dispersión. En otras palabras, no hay grandes diferencias genéticas porque las poblaciones no dejan de moverse y de mezclarse entre ellas, a lo largo de todo un continente.
Sólo el tiempo y las investigaciones podrán establecer con un menor grado de incertidumbre lo que está ocurriendo ahora con el insecto.
Países ganaderos que conviven con el gusano
No quiero minimizar las afectaciones que la mosca pueda traer a los ganaderos, sobre todo a los pequeños, y a los miles de campesinos en México que tienen unas cuantas vacas como ahorro para fiestas e imprevistos de salud. Pero toda la histeria de las notas de prensa y las menciones de una catástrofe para la ganadería tienen que ponerse en un contexto más amplio: el segundo país que más carne de res produce en el mundo es Brasil, y allí nunca se ha intentado siquiera erradicar el gusano barrenador. Los ganaderos brasileños conviven desde hace 500 años con la mosca, y no parece que les vaya mal. En 2014 se estimó en 380 millones de dólares el costo anual de la plaga, pero eso no ha impedido que siga siendo un gran negocio, porque nuestra hambre global de carne no parece tener fin (a pesar de dedicarle la mitad de su territorio al ganado, México aún tiene que importar carne). Argentina y Uruguay son dos países famosos por su cultura del asado, que tampoco han estado nunca libres de la plaga.
Entonces, más que una catástrofe, el regreso del gusano implica un cambio en el porcentaje de ganancias y el manejo del riesgo. Y es ahí donde asoma un problema mucho más grave para los pequeños ganaderos que la plaga. En todo el mundo, la concentración de las cadenas productivas de alimentos en unas cuantas corporaciones ha empobrecido a los productores. Cuando casi toda la infraestructura de acopio, transporte, sacrificio y venta está en manos de unas cuantas empresas, son ellas quienes se quedan con las principales ganancias, mientras los riesgos y pérdidas son absorbidas por los criadores. Tan sólo dos corporaciones, la brasileña JBS y la estadounidense Tyson Foods Inc., dominan la mitad del mercado de carne empacada de bovino en Estados Unidos.
Consideraciones ecológicas y sociales
La mayor afectación será sin duda al medio ambiente, porque la ausencia de la mosca había permitido disminuir el uso de insecticidas. Decía al principio que nuestra memoria es muy frágil, porque bastaron 30 años libres de esta plaga para olvidar una realidad que nos acompañó durante siglos.
La técnica del insecto estéril me recuerda a otros dos grandes avances que dominaron el siglo XX, los antimicrobianos y los pesticidas. Estas soluciones nos hicieron sentir que ya estábamos muy cerca del viejo sueño humano: el control sobre los demás seres. Pero la vida nunca se detiene. Los organismos evolucionan, los ecosistemas cambian. Al menos 450 especies de artrópodos se han hecho resistentes a los pesticidas desde 1950, a pesar de que hemos envenenado con químicos las aguas, los suelos, y a generaciones de personas, dejando un legado tóxico que tardará muchas décadas en disiparse.
Las bacterias, hongos, virus y parásitos se han hecho resistentes a los antimicrobianos, principalmente por el abuso o el uso erróneo en humanos, ganado y cultivos (consecuencia de que se hayan convertido en un gran negocio para las farmacéuticas, en lugar de un instrumento para el bien común). La resistencia antimicrobial fue responsable de 1.27 millones de muertes en 2019, y fue un factor contribuyente en 4.95 millones de muertes.
Es necesario replantear toda nuestra relación con la vida. Si se escarba en las causas de nuestras principales crisis, todas están atravesadas por la ambición desmedida, por el imperativo del lucro por encima de todo, por la concentración de la riqueza en unas cuantas manos y por el delirio de pensar que estamos por encima del resto de los seres vivos.
Los gobiernos de Estados Unidos no lanzaron el programa de exterminio del gusano barrenador en México y Centroamérica por altruismo, sino porque se dieron cuenta de que no tenían otra forma de mantener a la mosca lejos de sus campos. Ahora parece quedar claro que, mientras sigamos criando tanto ganado, no estaremos completamente libres de la mosca hasta que se extermine de todo el continente. En el 2018 Moisés Vargas Teran, especialista de la FAO con cuatro décadas de experiencia en la lucha contra el gusano barrenador, presentó en la ONU una hoja de ruta para su erradicación en toda América. El costo de rociar con moscas estériles Sudamérica y el Caribe resultaría bastante alto, pero eso no parece tan difícil como las dificultades de cooperación política y la coordinación de personal capacitado a través de tantos países divididos por motivos ideológicos o comerciales, especialmente cuando el país que tiene que liderar el esfuerzo atraviesa ahora una etapa pre-fascista de aislamiento y guerras comerciales.
Mientras tanto Uruguay ya inició un programa para desarrollar un impulsor genético. Usando la técnica CRISP para editar el ADN, se obtendrían moscas machos que transmitirían a su descendencia un gen de infertilidad femenina. El sistema actual sólo interfiere sobre una generación de moscas, mientras que el impulsor genético se iría transmitiendo durante varias generaciones. Esto ahorraría costos y sería más eficiente. Sin embargo, los riesgos de soltar en el medio ambiente animales con edición genética todavía preocupan a muchos científicos.
Si nuestro mundo estuviera gobernado de otra forma, este sería un buen momento para detenerse y reflexionar sobre la viabilidad de la ganadería. 18% de las emisiones de gases de invernadero que causan la crisis climática provienen del ganado, y más de dos tercios de la tierra cultivada se usan para sembrar comida para el ganado. Sólo el 8% se usa para cultivar alimentos para las personas. Esto en un planeta donde más de 700 millones de personas padecen hambre, y 3 mil millones no pueden pagar una dieta saludable (mientras muchos millones más comen sin control empujados por el comercio, dañando su salud).
Adicionalmente, la ganadería utiliza agua dulce cada vez más escasa, destruye selvas, bosques y pastizales, invade áreas naturales protegidas, erosiona el suelo y sus residuos generan zonas muertas en las costas. También contribuye con el problema de la resistencia bacteriana, porque el 50% de los antibióticos del mundo se usa en el ganado, la mayoría de las veces sin la debida supervisión veterinaria.
No hablo desde una posición de superioridad moral. Yo también como carne, aunque he tratado de reducir su ingesta año con año. Comparto contigo esto porque uno de los principales retos que nos impone la crisis climática es cambiar nuestros hábitos alimenticios, y el estar mejor informados puede ayudarnos a ello. No me parece posible que todo el mundo sea vegetariano, pero sí creo que podríamos reducir nuestro consumo de carne a niveles mínimos. Sobre todo, tendríamos que ser capaces de tener sistemas alimentarios que se basaran en el bienestar común, y no en el lucro de unos cuantos.
Quedarán pendientes para otro artículo las discusiones sobre los riesgos del CRISP y la ética de extinguir voluntariamente una especie. Por el momento, habiendo expuesto apenas un breve resumen sobre el gusano barrenador, quisiera haber podido comunicarte la importancia de desconfiar de las explicaciones simples, porque la vida siempre es mucho más compleja que nuestros más complicados esquemas mentales.
Algunas fuentes consultadas para este artículo:
Sterile Insect Technique. Principles And Practice In Area-Wide Integrated Pest Management. (2021)
Origins and Diversification of Myiasis Across Blowflies (2025)
Gene drives: benefits, risks, and possible applications (2020)
Análisis del impacto potencial del gusano barrenador en México (2019).
Comexa, el proyecto binacional México-EU que defraudó en Chiapas (2019)
Myiasis in humans—a global case report evaluation and literature analysis (2019)
The biomass distribution on Earth (2018)
ERS Data Series Tracks Major Uses of U.S. Land With a Focus on Agriculture (2024)
2016: The Sex Life of the Screwworm Fly
The new world screwworm: prospective distribution and role of weather in eradication (2014)
Corporate Concentration in Global Meat Processing: The Role of Feed and Finance Subsidies (2019)
Hunger numbers stubbornly high for three consecutive years as global crises deepen: UN report (2024)
Antimicrobial resistance (2023)
Uruguay wants to use gene drives to eradicate devastating screwworms (2024)
Hoja de Ruta para la Supresión y Erradicación Progresiva del GBG en el Continente Americano (2018)
Las entrañas del contrabando de ganado de Centroamérica hacia México (2022)
Compendio Histórico, Geográfico y Estadístico del Estado de Tabasco, Gil y Saénz, 1872
Diccionario de Mejicanismos, Francisco J. Santamaría (1959)
El Partido de Macuspana, Monografía Histórico-Jeográfica, J.N. Rovirosa, 1875
Un rostro encubierto, Los indios del Tabasco Colonial, Mario Ruz, 1994
Tabasco a dos tiempos, 1940-1960. Elías Balcazar Antonio (2014, segunda edición).
Tabasco en sepia. Economía y sociedad 1880-1940 (2003)
Gusano barrenador. Revista Veterinaria, UNAM, Volumen 3, Número 1, 2003.
Historia ambiental de la ganadería en México, 2001
Economía y Sociedd en el Tabasco Colonial, siglos XVI y XVII, Juan Andrade Torres (1992)
La ganadería privada y ejidal, un estudio en Tabasco. A. René Barbosa Ramírez (1974)
Tabasco a través de sus gobernantes, 14 volúmenes (1988).

Deja una respuesta